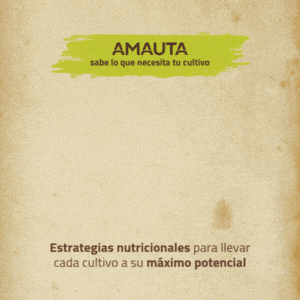Para el manejo de esta especie es fundamental el monitoreo continuo de los cultivos además de las condiciones ambientales que favorecen el desarrollo de sus poblaciones ya que en menos de 2 semanas las ninfas pueden completar su ciclo sobre el cultivo. La detección de los adultos sobre las hojas y su nivel poblacional es un buen indicio sobre la magnitud de las poblaciones de ninfas que pueden desarrollarse. Los ataques se desarrollan inicialmente desde el tercio inferior y progresan en altura de ocurrir más de una generación sobre el cultivo.
Después del algodón, la soja es el cultivo que sufre los mayores ataques de plagas animales, principalmente de insectos. Cuando se analiza la problemática de las plagas insectiles del cultivo de soja, surge una larga lista de especies fitófagas que están presentes en diferentes áreas productivas de nuestro país. Los mismos difieren en el tipo y capacidad de daño, época de ataque y susceptibilidad a los insecticidas utilizados para su control.
La siembra directa, en virtud de sus notables ventajas frente a otras formas de cultivo, favoreció la aparición y difusión de otras plagas, asociadas a suelos no-roturados entre los que se destacan los trips. Si bien se pueden encontrar diferentes especies en el cultivo de soja la principal especie dañina reportada es el trips del poroto “Caliothrips phaseoli” que se desarrolla en las hojas donde realiza parte de su ciclo.
Estos insectos afectan estructuras como cloroplastos y estomas, alterando así la fotosíntesis y respiración de las plantas, y como consecuencia pueden disminuir el rendimiento de los cultivos que atacan. Las ninfas y los adultos se alimentan del mismo modo y prefieren sectores protegidos de la radiación solar. Las heridas causadas en las hojas pueden ser una vía de entrada de agentes causales de enfermedades (hongos, virus, bacterias). Las plantas atacadas se reconocen por la presencia de pequeñas manchas cloróticas en la cara inferior de las hojas, junto con otras manchas oscuras de sus excrementos. Estudios de parámetros fisiológicos demuestran que el daño ocasionado disminuye significativamente la fotosíntesis, la conductancia estomática y la tasa de transpiración.
El daño de C. phaseoli es variable en función de la abundancia poblacional, estado fenológico del cultivo, grupo de madurez, espaciamiento entre hileras y condiciones climáticas que afectan el desarrollo del cultivo, reportándose pérdidas de rendimiento que varían entre 10 y 25 % (Gamundi et al. 2005; 2006). Los mismos autores (2009) encontraron diferencias entre 230 y 1682 Kg/ha en función del momento de control químico con respecto a un testigo libre de insecticidas sembrado con cultivar de GM IV concluyendo que el momento de mayor susceptibilidad frente al ataque de esta plaga es a partir de R3 y que aplicaciones posteriores a R 5,5 no tienen influencia significativa sobre el rendimiento. Massoni y Frana (2010) reportaron diferencias de 900 kgs/ha en un cultivar de GM IV coincidiendo el nivel máximo de infestación con un estado fenológico de R5. Gamundi et al (2006) concluyen que el daño de trips disminuyo el área foliar por planta, numero de folíolos por planta y la superficie del folíolo que se tradujo en disminuciones del IAF cuando se produjeron las mayores densidades de trips conforme a diferentes tratamientos realizados.
En Argentina Flores (2016) determinó que no se han liberado cultivares comerciales que expresen algún tipo de resistencia (antibiosis, no-preferencia o tolerancia) frente a estos insectos, por lo que concluyó que en el mejoramiento genético no se tiene en cuenta la selección de características que aporten mejoras para enfrentar los daños causados por esta plaga. El mismo autor estudiando las dinámicas poblacionales determino que los trips pueden realizar 1 o 2 ciclos biológicos durante el período crítico del cultivo siendo los cultivares de ciclos más cortos los que pueden ser infestados más rápidamente y los que menor potencial de tolerancia poseen en relación a aquellos de ciclos más largos.
Para el manejo de esta especie es fundamental el monitoreo continuo de los cultivos además de las condiciones ambientales que favorecen el desarrollo de sus poblaciones ya que en menos de 2 semanas las ninfas pueden completar su ciclo sobre el cultivo. La detección de los adultos sobre las hojas y su nivel poblacional es un buen indicio sobre la magnitud de las poblaciones de ninfas que pueden desarrollarse. Los ataques se desarrollan inicialmente desde el tercio inferior y progresan en altura de ocurrir más de una generación sobre el cultivo.
Para el control químico de estos insectos se deben tener en cuenta las características de registro de distintos insecticidas (adultos o ninfas) además de las condiciones ambientales ya que las mayores infestaciones se dan en condiciones ambientales generalmente desfavorables para un control químico aceptable.
Fuente: INTA | Por: Fernando Miguel Flores, Emilia Ines Balbi