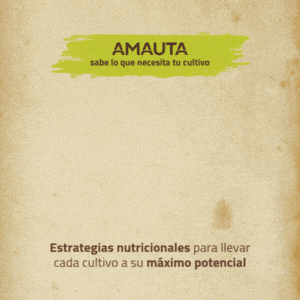La humanidad se enfrenta con un cambio de paradigma, el mismo radica en la diversificación de las fuentes de energía y una consideración creciente de los efectos ambientales. En este marco se ubica el aprovechamiento integral de la biomasa con fines energéticos. Tanto a nivel nacional como internacional, existe un gran interés en la producción de biocombustibles, entre ellos el bioetanol a partir de biomasa lignocelulósica o bioetanol de segunda generación (2G), con el objetivo, entre otros, de reducir el uso de combustibles tradicionales derivados del petróleo y contribuir de esta forma a la disminución de la emisión de gases con efecto invernadero. Sin embargo, la producción de bioetanol a partir de biomasa lignocelulósica continúa siendo un desafío. La razón principal es la falta de tecnologías eficientes que permitan procesar biomasas con componentes altamente recalcitrantes. La sacarificación de la biomasa es un proceso complejo y con frecuencia se considera la etapa crítica del proceso.
En Argentina y Brasil, el bagazo de caña de azúcar (Saccharum officinarum L.) exhibe un alto potencial como biomasa lignocelulósica para la producción de bioetanol. Asimismo, pastos perennes con alta tasa de crecimiento, como el pasto elefante (Pennisetum purpureum Schumach), son también seleccionados como fuente de biomasa en ambos países, debido a que pueden ser cultivados de manera sostenible y a su adaptabilidad a suelos marginales. Además, el rastrojo de maíz (Zea mays) es un material abundante que se acumula en forma de residuo en regiones productoras de maíz, y puede ser usado para la producción de bioetanol.
La innovación biotecnológica para la producción de biocombustibles requiere de investigación previa que explore una gran variedad de microorganismos y las enzimas que estos producen, analice las enzimas como sistemas y determine en qué forma los distintos factores influyen en la degradación de las biomasas. Para la caracterización de estos nuevos sistemas lingocelulolíticos es muy conveniente la aplicación de las tecnologías “ómicas”, entre ellas la metagenómica. Las cuales permiten estudiar los microorganismos cultivables y los no cultivables, ya que es ampliamente conocido que solo una fracción de los microorganismos presentes en una muestra dada (suelo, intestino, agua, etc.) pueden ser crecidas en medio artificial.
Algunos insectos han desarrollado estrategias muy eficaces para utilizar sustratos lignocelulósicos como fuentes de energía. Esta característica los convierte en un recurso óptimo para la búsqueda de nuevas enzimas lignocelulolíticas (Figura 1).
En el laboratorio de bioenergía del INTA se ha avanzado en la evaluación de la actividad celulolítica y hemicelulolítica de los extractos intestinales totales y las bacterias cultivables en medios mínimos conteniendo celulosa, bagazo de caña de azúcar y pasto elefante como única fuente de carbono de dos termitas superiores nativas (Cortaritermes fulviceps y Nasutitermes aquilinus). Los sobrenadantes de cultivo fueron caracterizados por zimografía y las bandas con actividad enzimática fueron secuenciadas por espectrometría de masas. Mediante estos ensayos se identificaron varios péptidos con actividad xilanasa.
Asimismo, con el propósito de describir el impacto de diferentes biomasas lignocelulósicas sobre la comunidad bacteriana intestinal, larvas de A. grandis fueron crecidas con diferentes dietas lignocelulósicas (rastrojo de maíz, pasto elefante y harina de algodón). Se extrajo ADN del intestino y se amplificó la región hipervariable V3-V4 del gen 16S de ARNr y se secuenció por Illumina MiSeq. Nuestro estudio reveló variación significativa en la estructura de la comunidad de A. grandis, tanto entre muestras como entre réplicas de la misma dieta.
Estos cambios podrían ser debidos a la heterogeneidad de las dietas, dietas más diversas, con mayor complejidad de nutrientes tales como rastrojo de maíz pueden requerir más diversos grupos bacterianos o también más recalcitrantes donde es necesaria la acción sinérgica de más grupos bacterianos. En dietas más simples determinados grupos bacterianos son favorecidos con respecto a otros (más abundantes). Estos resultados indicarían que las dietas inducen grandes cambios en la composición y estructura de la comunidad microbiana y en el perfil de las actividades hidrolíticas presente en el intestino de A. grandis (Figura 2).
Estos resultados contribuyen a soportar la hipótesis de que cambios en la microbiota contribuyen a cambios en la actividad celulolítica total y sugieren que cambios en las dietas podrían ser una estrategia viable para el descubrimiento de variantes de sistemas degradadores de celulosa y hemicelulosa.
Recientemente, se realizó la extracción de ADN total microbiano de muestras del intestino de termitas (Cortaritermes fulviceps y Nasutitermes aquilinus) y del coleóptero (Anthonomus grandis). El ADN metagenómico fue secuenciado por secuenciación masiva utilizando el equipo Illumina HiSeq 2500. Se identificaron y seleccionaron los genes codificantes a enzimas involucradas en la degradación de la lignocelulosa. Dos de las mismas, se clonaron en vectores de expresión, purificaron y se caracterizaron las actividades enzimáticas. Hasta el momento una de ellas (cel_A) presentó actividad: celobiohidrolasa y β-glucosida y la otra (cel_B) endoglucanasa, celobiohidrolasa y β-glucosida.
La información obtenida contribuye a una caracterización completa del proceso celulolítico de insectos, para identificar enzimas lignocelulolíticas eficientes, las cuales podrían ayudar a reducir el alto costo de producción industrial de bioetanol.
Fuente: INTA por Emiliano Ben Guerrero, Matías Romero Victorica, Joel Demian Arneodo Larochette, Clara Etcheverry, Ricardo Salvador, Marcelo Soria, Paola Mónica Talia