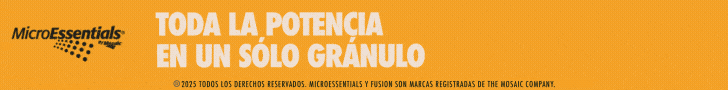En el contexto de las gestiones diplomáticas que en los últimos días realizan representantes de la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), para destrabar el acuerdo entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la UE, que lleva más de 20 años de infructuosas negociaciones, un documento de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) expuso la situación de la producción agropecuaria argentina comparada con la de Brasil.
“El avance de las negociaciones con la UE y la CELAC en un acuerdo de libre comercio podría evitar costos ambientales infundados y favorecer el clima económico para el agro argentino”, afirmaron los analistas de FIEL Marcela Cristini y Guillermo Bermúdez, autores del citado documento.
El texto relata los tiempos iniciales del Mercosur, en 1985, cuando los presidentes de Argentina y Brasil, Raúl Alfonsín y José Sarney, respectivamente, fijaron los primeros lineamientos de lo que con el correr de los años derivaría en un bloque de países que en la actualidad también incluye a Paraguay, Uruguay y Venezuela.
Este último país se encuentra suspendido de participar, mientras que Bolivia espera poder formar parte del grupo de miembros estables. En tanto, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Guyana y Surinam son actualmente estados asociados.
Comienzos. “En el programa inicial de integración bi-nacional (entre Argentina y Brasil) se destacaban los protocolos de trigo y bienes de capital que favorecían el comercio y las inversiones entre ambos países. También se incluyó un protocolo sobre biotecnología, anticipando la importancia de esta disciplina en ambos países y su potencial actual para favorecer el aumento de productividad, limitando el riesgo de deforestación”, comentaron los autores, respecto del lanzamiento del Mercosur, en 1985.
Y agregaron: “En el curso de los años posteriores, en ocasiones de escasez del trigo argentino debido a factores climáticos, Brasil importó el grano de otros orígenes (especialmente de los Estados Unidos), sin que esa competencia lograse desplazar a la oferta de nuestro país en el mediano plazo”.
Menos que lo esperado. Para Cristini y Bermúdez el resultado fue que “en todos los capítulos de la integración, y también en este capítulo agroindustrial, los avances fueron mucho menores a los ambicionados y contrastaron con lo que cada país fue logrando individualmente”.

Lee también
Tal afirmación se basa en que la producción conjunta de trigo, maíz y soja de Brasil representó el 10,2% de la producción mundial en la campaña 2020/21, mientras que la Argentina significó el 5,1%.
“Esta participación los ubica entre los primeros 10 productores principales en el mundo, junto con los Estados Unidos, la Unión Europea, China, Rusia y Ucrania. En el caso de Brasil, la oferta conjunta de estos tres productos aumentó un 144% en los últimos 20 años, mientras que la oferta argentina aumentó en un 76%”, compararon.
Productividad. Uno de los puntos que destacan desde Brasil tiene relación con el mayor potencial de rindes obtenidos, y defienden este aspecto pese a las acusaciones de desmontes fuera de control. “Allí destacan que, en los últimos 20 años, la producción agrícola subió 3 veces más que el área ocupada por los cultivos, como consecuencia del desarrollo en materia de investigación y tecnología”, dice el trabajo de FIEL.

Por el contrario, expusieron que en Argentina las distorsiones macroeconómicas “dieron como resultado un cambio en los patrones productivos desde 2011-12 con oscilaciones entre el cultivo de soja y maíz”. Y agregaron que “el boom sojero se redujo en la Argentina”.
Castigo. Además, indicaron que “nuestro país penaliza severamente a la producción local con una alta carga impositiva y un nivel de retribución cambiario diferencial muy bajo (tipo de cambio comercial bajo más retenciones)”.
“Nuestro país ha ido perdiendo posiciones relativas en la producción y exportación de productos básicos agropecuarios frente a Brasil, que aprovechó los buenos precios internacionales para aumentar sus inversiones en tecnología (mayores rendimientos) e infraestructura logística”, afirmaron.
Al respecto, los autores agregaron que los productores brasileños “respondieron positivamente a la estabilidad macroeconómica del país, que prevaleció superando los disensos políticos”.
Competitividad. Respecto del demorado acuerdo UE-Mercosur, el trabajo de FIEL recuerda que luego de 20 años de negociaciones, en 2019, se logró un documento que debía ser revisado en su contenido legal por la UE y aprobado por los parlamentos de los países integrantes de ambas regiones. Y que, en el curso de esa negociación final, varios países europeos, entre ellos Francia, se opusieron al contenido que consideran “pone en riesgo la competitividad de sus productores agropecuarios”.
En este sentido, el trabajo agrega que “el objetivo europeo de liderar las medidas contra el cambio climático dio lugar a iniciativas que podrían afectar el comercio bi-regional, como el Pacto Verde de diciembre de 2019, que postula que la UE alcanzará la neutralidad climática en 2050 e impone lineamientos para los productores agropecuarios locales que también alcanzan a los proveedores extracomunitarios”, afirmaron.
Ambiente. Posteriormente, la UE envió un documento complementario, referido a garantías ambientales para su consideración, principalmente por Brasil. Se trata de un punto más que álgido en las negociaciones que el presidente brasileño Lula da Silva afrontó en su última gira por Europa.
“El acuerdo alcanzado sigue mostrando la fuerte sensibilidad europea hacia la apertura de este sector que se traduce en una apertura restringida a la ampliación y creación de cuotas para los productos que más interesan al bloque latinoamericano”, expresó FIEL.